El panorama de ciberseguridad en América Latina ha alcanzado un punto de inflexión crítico. El hacktivismo, una vez considerado una manifestación marginal y simbólica, se ha transformado en un vector de ataque sofisticado con impactos que trascienden la esfera digital. En Colombia y la región, la actividad de grupos hacktivistas se ha intensificado de manera alarmante, difuminando la línea entre la protesta ideológica y el cibercrimen de alto impacto.
El liderazgo de TI enfrenta un complejo conjunto de desafíos. Los atacantes han polarizado sus tácticas: por un lado, se observa una proliferación de ataques de bajo volumen, diseñados para sondear defensas y agotar recursos, y por otro, la persistencia de ofensivas masivas destinadas a la paralización total. El costo promedio de una brecha de datos en Colombia ya supera los 1,9 millones de dólares, según IBM, evidenciando que el riesgo no es solo reputacional, sino una amenaza directa a la continuidad financiera de las empresas.
A diferencia de la percepción popular, los actores maliciosos no siempre emplean las tecnologías más avanzadas. Un hallazgo crítico es la persistente explotación de vulnerabilidades conocidas y no resueltas, con el 81% de los ataques en la región aprovechando fallos antiguos de Microsoft Office. Sin embargo, la amenaza se intensifica por el uso de la Inteligencia Artificial (IA) para automatizar y perfeccionar ataques como el phishing y la suplantación de identidad, lo que acorta drásticamente el tiempo de penetración a un promedio de 48 minutos.
Este escenario plantea un desafío existencial para los directores de TI, quienes deben pasar de un enfoque de seguridad puramente preventivo a un modelo de ciberresiliencia que combine la defensa tecnológica con la capacitación del factor humano y la capacidad de respuesta rápida.
Índice de temas
¿Qué es el hacktivismo y por qué es una amenaza para las empresas?
El hacktivismo se define como el uso de herramientas y técnicas digitales para promover una agenda política, social o ideológica. Tradicionalmente, se diferenciaba del cibercrimen por la ausencia de un objetivo de lucro, centrándose en actos de protesta como la alteración de páginas web (defacement) o la interrupción de servicios (DoS) para generar visibilidad. Sin embargo, esta distinción se ha vuelto cada vez más obsoleta.
Los grupos hacktivistas actuales han adoptado métodos que históricamente han sido del dominio del cibercrimen para maximizar su impacto. Tácticas como el doxing (exposición de información personal) y las filtraciones masivas de datos (leaks) son ahora herramientas estándar en su arsenal, lo que demuestra un cambio de enfoque de la simple protesta a la desestabilización y el daño reputacional. Por ejemplo, el grupo internacional Anonymous, conocido por sus acciones de protesta digital, fue mencionado en reportes de 2024 por ataques a entidades públicas en Colombia, lo que subraya la persistencia de estos colectivos en la región.
La complejidad de esta amenaza se acentúa cuando se sospecha que grupos hacktivistas pro-rusos, como Xaknet y Killnet, tienen lazos con servicios de inteligencia estatales, lo que eleva el nivel de amenaza de una simple acción de activismo digital a una operación de nivel nacional. Para las organizaciones, esto significa que la defensa ya no se limita a repeler a un individuo ideológicamente motivado, sino a contrarrestar a adversarios con recursos comparables a los de un estado-nación.
Según el informe global de panorama de amenazas (2025) de de Fortinet, el hacktivismo está evolucionando y adoptando tácticas más agresivas, como el uso de ransomware para causar interrupciones más significativas, desdibujando la línea entre el activismo ideológico y los ciberataques con fines de lucro. El reporte cita al grupo Ikaruz Red Team (IRT) como ejemplo de esta tendencia, al pasar de la desfiguración de sitios web a ataques de ransomware a menor escala. Además, destaca que los hacktivistas utilizan principalmente la plataforma Telegram para coordinar sus campañas, las cuales se centran en un 60% en causas geopolíticas.
El informe también analizó las vulnerabilidades que los hacktivistas comparten en sus canales de Telegram. Se descubrió que el 61% de las vulnerabilidades tenían un código de prueba de concepto (PoC) disponible públicamente y el 32% contaban con un código completamente funcional listo para su explotación. El reporte concluye que el 30% de estas vulnerabilidades están siendo activamente explotadas por grupos de ransomware y APT (amenaza persistente avanzada) en campañas públicas.
¿Cuál es el estado actual del hacktivismo en Colombia y Latinoamérica?
El panorama de ciberseguridad en América Latina revela una escalada sin precedentes en la actividad de ciberdelincuencia, incluido el hacktivismo. La región se ha consolidado como un punto focal para los actores de amenazas. De acuerdo con el Informe Global de Ciberataques de Check Point (Q1 2025) , los ciberataques en la región experimentaron un aumento del 108%. Esta cifra no es meramente estadística; es un indicador estratégico de la creciente vulnerabilidad de la infraestructura digital regional.
El panorama global se ha caracterizado por un incremento del hacktivismo y los ataques de denegación de servicio distribuido (DDoS), particularmente en Europa, Medio Oriente y África (EMEA), impulsado por conflictos geopolíticos. El informe de FortiGuard Labs de 2025 destaca que los hacktivistas han intensificado sus tácticas agresivas, utilizando plataformas como Telegram para coordinar campañas masivas con hashtags como #SavePalestine y #OpIsrael, lo que demuestra la centralidad de las causas geopolíticas en sus operaciones.
“No importa si la causa se considera justa o no, el resultado es idéntico al de un ciberataque. Las compañías y las instituciones enfrentan pérdidas financieras, exposición mediática y pérdida de confianza en cuestión de minutos”, afirma Oscar Alejandro Díaz Suárez, Chief Commercial Officer de ERC Colombia.
Tácticas y objetivos del hacktivismo moderno
La evolución del hacktivismo se refleja en las tácticas que emplean, que han pasado de la simple protesta a la disrupción total.
- Ataques de Denegación de Servicio (DDoS): Este tipo de ataque busca saturar los servidores de una organización con un volumen masivo de tráfico, volviendo sus servicios inaccesibles para los usuarios legítimos. Desde el inicio del conflicto en Ucrania, la frecuencia de ofensivas con motivación política se ha disparado, con un aumento del 150 % contra gobiernos y del 168 % contra instituciones financieras y bancos. Esto demuestra cómo los conflictos geopolíticos globales se manifiestan en el ciberespacio, impactando a gobiernos y empresas de terceros países.
- Doxing y filtraciones masivas de Datos (Leaks): Estas operaciones, como las de Guacamaya Leaks, representan la máxima expresión del hacktivismo estratégico. En lugar de paralizar servicios temporalmente, su objetivo es la exposición a largo plazo. La publicación de terabytes de información sensible busca generar crisis políticas, dañar la reputación y obligar a las organizaciones a rendir cuentas ante la opinión pública. El caso de Guacamaya, que filtró datos de ejércitos y policías en América Latina, incluyendo Colombia, México y Chile, expone la intención de influir en la agenda política y social de la región.
- Defacement: Aunque es una técnica más tradicional, sigue siendo utilizada para dejar mensajes ideológicos en los sitios web de las organizaciones. El propósito es generar un daño reputacional inmediato y mostrar públicamente la vulnerabilidad del objetivo. En marzo de 2025, un grupo llamado DXPLOIT comprometió varias webs empresariales en México, dejando mensajes de carácter ideológico en defensa de su causa.
Los hacktivistas se concentran en sectores de alto valor simbólico o crítico.En este objetivo, sectores como gobierno, financiero, energético, medios de comunicación y de infraestructura crítica son los más vulnerables, no solo por la sensibilidad de la información que manejan, sino también por el impacto mediático que un ataque exitoso puede generar. En 2025, el gobierno y la salud fueron los sectores más afectados por el cibercrimen en América Latina.
“El hacktivismo ha dejado de ser una protesta simbólica para convertirse en un vector de ataque capaz de paralizar países y empresas. Nuestro papel es neutralizarlo y proteger la confianza digital de los clientes”, agrega Díaz de ERC Colombia.
América Latina ha consolidado su posición como un objetivo de alto valor para diversos actores maliciosos, ubicándose como la quinta región más atacada a nivel mundial en 2024. A pesar del aumento en la sofisticación de las amenazas, un análisis de la telemetría de ESET en 2024 revela un patrón preocupante: el 81 % de los ataques en la región se basa en la explotación de vulnerabilidades antiguas y con parches disponibles, como las de Microsoft Office de 2017 y 2012.Esta situación indica que, más allá de la inversión en tecnología de punta, la región enfrenta un desafío fundamental de higiene cibernética, como la gestión de parches y la actualización de sistemas.
La región ha sido escenario de operaciones de hacktivismo y ciberataques de alto perfil que ilustran la naturaleza de la amenaza. Datos recientes de Colcert y RedCiber para 2024 indican que el 6 2% de los ataques a entidades públicas fueron atribuidos a grupos criminales o hacktivistas, incluyendo a Anonymous y Guacamaya. Este dato se complementa con el Compromise Report 2025 de Lumu, que señala que en Colombia, el sector de la educación y el gobierno concentraron el 70 % de los ataques de ransomware, lo que demuestra la predilección de los atacantes por los blancos de alto valor simbólico. La siguiente tabla detalla algunos de los actores más relevantes en el contexto regional y colombiano.
| Caso | Grupo de Amenaza | Tácticas Clave | Motivaciones y Objetivos | Impacto y Casos Documentados |
| Guacamaya Leaks | Guacamaya | Filtración de datos (Hack-and-leak) | Política, denuncia de “imperialismo” y “abusos de poder” gubernamentales. | En 2022, filtró 25 TB de datos de entidades militares y gubernamentales en la región, incluyendo a Colombia. Demostró sofisticación al seleccionar a periodistas específicos para distribuir la información, convirtiendo el ataque en una operación de influencia.15 |
| #OpColombia | Anonymous | Ataques de Denegación de Servicio (DDoS), desfiguración de sitios web. | Activismo político y social, protesta. | En 2021, la operación #OpColombia derribó páginas gubernamentales y afectó a empresas privadas.Reportes de 2024 lo mencionan como un actor en ataques a entidades públicas colombianas. |
| No atribuido | RTVC (2025) | Phishing, intento de malware | El objetivo, aseguraron en ese momento, era afectar el normal desarrollo de la misión del Sistema de Medios Públicos del Estado colombiano, previo al cubrimiento especial del Día de los Trabajadores | Los atacantes utilizaron correos fraudulentos con un falso lenguaje jurídico para infectar equipos, buscar extraer información sensible y dañar la infraestructura digital |
El Equipo de Respuesta a Emergencias Cibernéticas de Colombia (Colcert) incluye dentro de sus boletines algunas acciones de grupos hactivistas en el país:
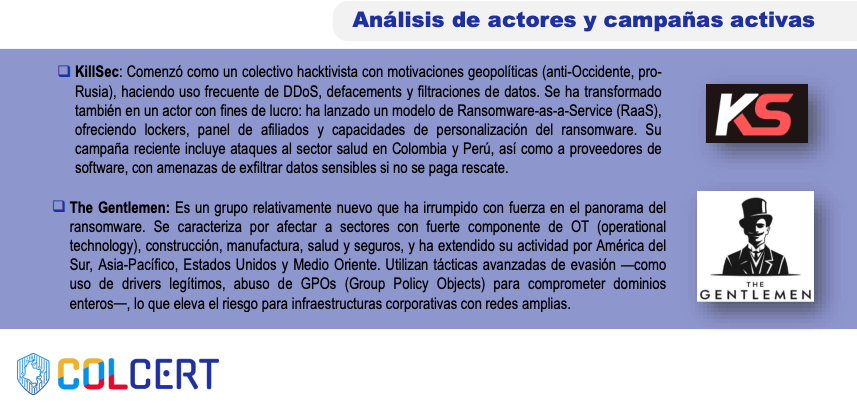
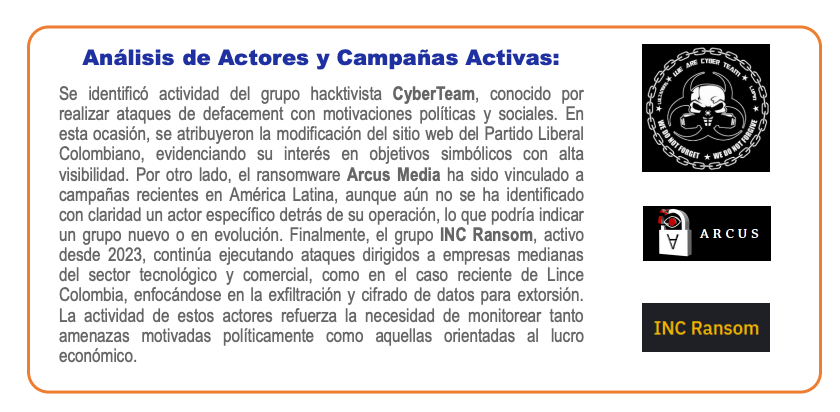
¿Cuáles son los retos para los directores de TI y CISOs frente al hacktivismo?
El hacktivismo, en su forma moderna, ha dejado de ser un problema técnico para convertirse en un riesgo estratégico que afecta a todas las áreas de una organización. Los efectos de un ataque exitoso se manifiestan en múltiples frentes, con consecuencias duraderas.
En 2024 y 2025, el desafío más urgente para un director de TI es la asimetría entre la velocidad del ataque y la lentitud de las defensas. La capacidad de los atacantes para penetrar sistemas en minutos contrasta con los largos tiempos de contención de las empresas, lo que hace que los modelos de seguridad basados únicamente en la prevención sean obsoletos.
El daño económico es la consecuencia más directa y cuantificable de un ciberataque. Según IBM, el costo promedio de una filtración de datos en Latinoamérica es de 3,81 millones de dólares. El costo promedio de una brecha de datos en Colombia ya supera los 1,9 millones de dólares. Este costo se desglosa en gastos de respuesta a incidentes, notificación a clientes, y pérdidas de negocio. En México, el costo promedio de recuperación tras un ciberataque fue de 2,5 millones de dólares, lo que subraya la magnitud de la inversión requerida para restaurar la normalidad.
Más allá de las pérdidas directas, el daño reputacional es a menudo la consecuencia más difícil y costosa de reparar. Este tipo de riesgo es subjetivo, cambiante y se propaga de manera viral a través de las redes sociales y los medios de comunicación. Ataques como el Defacement o las filtraciones de correos internos tienen como objetivo explícito erosionar la confianza de los clientes, inversores y el público en general. En cuestión de minutos, una compañía puede perder la credibilidad que le ha tomado años construir.
A pesar de que los directivos son cada vez más conscientes de la importancia de la reputación, la preparación para gestionar crisis ha disminuido. El 95 % de las empresas mexicanas ya percibe la IA como una amenaza, y el 50 % ha sido blanco de campañas donde se combinan Deepfakes, clonación de voz y phishing hiperpersonalizado.
El informe de IBM también señala la vulnerabilidad de las empresas frente a la IA en la sombra, pues las filtraciones relacionadas con el uso no autorizado de IA por parte de los empleados (conocida como “IA en la sombra”) aumentaron el costo promedio de una filtración en 670.000 dólares. Además, el 97% de las organizaciones con filtraciones relacionadas con IA carecían de controles de acceso adecuados.
Ahora, no se puede dejar de lado el riesgo reputacional. El informe de WTW de 2025 señala que solo el 14% de las empresas a nivel mundial vinculan la gestión de riesgo reputacional con los indicadores de rendimiento ( KPIs) de la junta directiva. Esta desconexión entre el reconocimiento del problema y la acción estratégica es un obstáculo significativo para la ciberresiliencia. La falta de métricas claras para medir el impacto financiero y la reputación hace que la ciberseguridad se perciba como un costo, en lugar de una inversión esencial. Para superar este desafío, es imperativo que los directores de TI traduzcan las amenazas técnicas en términos de riesgo de negocio, demostrando que una inversión proactiva es un mecanismo para proteger los activos más valiosos de la organización.
Por otro lado, aunque la conciencia sobre el problema de ciberseguridad ha aumentado, esto no siempre se traduce en una inversión y estrategia coherentes. A pesar de que el 85 % de las empresas en Colombia planean aumentar su presupuesto de ciberseguridad en 2024, un informe de PwC de ese mismo año señala que muchas de ellas continúan con iniciativas fragmentadas. Esto se refleja en la falta de planes para abordar riesgos sistémicos. El 42 % de las empresas no ha abordado los riesgos asociados a deficiencias regulatorias, mientras que el 41 % carece de planes para afrontar la resiliencia operativa.
La Inteligencia Artificial (IA) ha emergido como un factor de doble filo. Si bien las empresas están invirtiendo en IA para la ciberdefensa (el 44% en Colombia planea hacerlo), los cibercriminales también están adoptando esta tecnología para acelerar y perfeccionar sus ataques.
¿Qué estrategias deben adoptar las empresas para enfrentar el hacktivismo?
La evidencia de 2024 y 2025 es innegable: el hacktivismo ha evolucionado de una protesta simbólica a un vector de ataque estratégico que amenaza la continuidad del negocio y la reputación. La responsabilidad de la ciberseguridad ya no puede recaer únicamente en el departamento de TI; debe ser una misión empresarial liderada desde la dirección.
El análisis de la situación en Colombia y América Latina revela una serie de imperativos para los directores de TI que buscan construir una postura de ciberresiliencia robusta:
- Invertir estratégicamente y con visión: Los directores de TI deben cerrar la brecha entre la percepción del riesgo y la preparación. Es fundamental justificar las inversiones en ciberseguridad no como un costo técnico, sino como una inversión estratégica para proteger los activos más valiosos de la organización: su capital financiero, su reputación y su base de clientes. Utilice datos de casos reales y costos de brechas para argumentar el retorno de la inversión.
- Priorizar la inteligencia de amenazas: Adopte una plataforma de Threat Intelligence que permita identificar las tácticas, técnicas y procedimientos (TTPs) de grupos hacktivistas relevantes para su sector. Comprender a sus adversarios y anticipar sus movimientos es la única forma de pasar de la reacción a la defensa proactiva.
- Adoptar el Principio de Zero Trust: Implemente un modelo de confianza cero para proteger los activos críticos y limitar el movimiento lateral de los atacantes dentro de su red. Asumir que las amenazas pueden originarse en cualquier punto, incluso dentro del perímetro, es una mentalidad fundamental para la ciberseguridad moderna.
- Fortalecer el factor humano: El personal sigue siendo el eslabón más vulnerable. Invierta en programas de capacitación continuos y creativos, más allá de las políticas corporativas estándar. Los simulacros de phishing y la concienciación sobre las amenazas impulsadas por IA son esenciales para transformar al personal en la primera línea de defensa de la organización.
- Preparar un plan de respuesta a incidentes: Asegure la continuidad del negocio. Mantenga copias de seguridad automáticas y verificadas, y diseñe un plan de respuesta a incidentes que se pruebe y valide periódicamente. Un plan claro y bien comunicado es fundamental para mitigar las pérdidas financieras y reputacionales cuando un ataque inevitablemente ocurra.
El hacktivismo ha dejado de ser un fenómeno de nicho para convertirse en una amenaza sistémica con implicaciones directas para la continuidad del negocio y la reputación corporativa. La fusión de tácticas de hacktivismo con las del cibercrimen y las operaciones estatales exige un replanteamiento de la estrategia de defensa.
El principal desafío para los directores de TI en la región no reside únicamente en la sofisticación de los nuevos ataques, sino en la persistente explotación de vulnerabilidades básicas y en la asimetría entre la velocidad del ataque y la de la defensa. Para navegar este entorno, es imperativo adoptar un marco de ciberresiliencia que no solo invierta en tecnología de vanguardia, sino que también se centre en el fortalecimiento del factor humano, la gestión proactiva de riesgos y la capacidad de respuesta. La colaboración entre el sector público y privado, como la propuesta de la Agencia Nacional de Seguridad Digital en Colombia, es esencial para compartir inteligencia y fortalecer las defensas a nivel nacional.
En última instancia, el futuro de la seguridad digital estará definido por la capacidad de las empresas para combinar una defensa técnica multicapa con una cultura organizacional de seguridad y un enfoque estratégico en la recuperación rápida y efectiva ante cualquier incidente.









